


"Imberbes" y "estúpidos que gritan": el día que Perón echó a los Montoneros de la Plaza
OPINIÓN - HISTORIA POLÍTICA Osvaldo Pepe*


Hace 47 años, Perón daba un discurso encendido ante las columnas que lo desafiaban, intentando definir el rumbo de su tercera presidencia. Fue dos meses antes de morir.
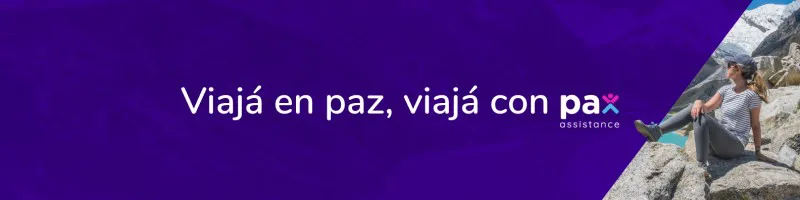

Pasó hace casi medio siglo. Ese día volvió a salir fuego de la lengua de Perón, con diatribas afines a sus riñas políticas del pasado. Una de esas jornadas que el tiempo no oxida y que la historia mantiene vigentes: con ánimo de hartazgo y paciencia agotada, el creador del peronismo disparó aquello de “imberbes” y “estúpidos que gritan”. La metralla verbal cayó como un rayo sobre las columnas de jóvenes que desafiaban su liderazgo con consignas hostiles. En particular, la organización Montoneros, “la orga”, de creciente influencia y notoriedad luego de haber secuestrado y ejecutado cuatro años antes al general Pedro Eugenio Aramburu, emblema de la Revolución Libertadora que había desalojado del poder a Perón en septiembre de 1955, mediante un cruento golpe de Estado.
De nuevo en el mando constitucional, el viejo general salía a escena aquel 1° de mayo de 1974 con su corazón fatigado y sus enojos a cuestas, apenas contenidos desde tiempo atrás. Desde sus dos regresos al país, el 17 de noviembre de 1972 y el 20 de junio de 1973, había sufrido dos infartos, uno leve, en pleno vuelo, y otro más severo, que a sus 78 años dañó aún más a un organismo quebrado por antiguos tropiezos.
Esos episodios agravaron su frágil cuadro cardiovascular, estresado por las décadas de fumador impenitente, el ajetreo emocional del exilio y el alto voltaje de su dilatada vida política. Todos factores que Perón no alcanzó a compensar con los hábitos espartanos de su disciplina militar, basada en horarios y costumbres cuarteleras, sumados al apetito frugal de una dieta austera y poco atractiva: bife o pescado con ensalada, a veces con el estímulo de una copa de vino. Cada tanto la gratificación de un puchero criollo.
El mundo de entonces vivía condicionado por la llamada Guerra Fría, diferendo en sordina, y no tanto, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ampliado a los territorios bajo sus mandos. El ciclo recién cerraría en 1991, con la disolución de los restos del imperio soviético, aún de reconocibles huellas estalinistas.
En los años 60, el universo comunista había logrado “hacer pie” en Latinoamérica con la Cuba insurgente de Fidel Castro y el Che Guevara. Y, de algún modo, también con la victoria electoral del socialista Salvador Allende en Chile, mirada con disgusto por Washington. Dos meses y medio después del último retorno de Perón se produjo la asonada de Pinochet que tumbó al gobierno de Allende, quien dejó su vida dentro del Palacio de La Moneda: un baño de sangre que contó con el aliento y la cooperación de EE.UU..
Sobre el tema, el investigador Julio Godio asegura que “Perón temía para sí mismo un destino similar al de Salvador Allende si se dejaba arrastrar” por el vanguardismo de los sectores a quienes antes de tachar de “imberbes” había llamado “juventud maravillosa”.
De acuerdo con el análisis de Alain Rouquié, politólogo francés, “el general debe elegir entre táctica y estrategia. Lo que no puede es bendecir al mismo tiempo a todos los extremos y predicar la moderación”, según argumenta en “El siglo de Perón”, un ensayo sobre “las democracias hegemónicas”, de 2017.
El día del regreso definitivo de Perón al país fue premonitorio. Se lo recuerda como el de “la masacre de Ezeiza”. Las facciones más hostiles del justicialismo se embistieron a tiros en medio de una movilización popular gigantesca, con un número de muertos y heridos que aún hoy no se ha podido establecer con aceptable grado de veracidad.
“El periodista Horacio Verbitsky habla módicamente de sólo 13 muertos y 365 heridos, pero es muy probable que las víctimas fatales hayan alcanzado el centenar”, según cuenta Félix Luna en su “Historia Integral de la Argentina”. Verbitsky era en ese entonces un calificado “oficial”, según la nomenclatura militarista de Montoneros. Hoy continúa actuando de periodista.
El avión con la comitiva del regreso no pudo aterrizar en Ezeiza, cuyos alrededores más inmediatos eran tierra arrasada por bandas dispuestas a matar y morir por su propio jefe.
“La vida por Perón”, consigna de hierro de esos tiempos, se volvió cierta aquel 20 de junio. La aeronave debió desviarse para tocar suelo argentino en la base militar de Morón.
Informado del desastre, y acaso turbado por los fantasmas de un ayer violento del cual había sido parte, Perón habló brevemente esa misma noche al pueblo de la Nación por cadena nacional: “Yo ya estoy amortizado en el sentido político”, dijo luego de disculparse por los sangrientos disturbios. Al día siguiente, en un mensaje más elaborado, repitió la idea: “Llego casi desencarnado. Nada puede perturbar mi espíritu, porque retorno sin rencores ni pasiones…”.
Durante el exilio se había referido varias veces a las alas extremas de su movimiento, que él había definido como una lucha entre “apresurados y retardatarios”. Es decir, entre quienes promovían cambios radicales conforme al clima revolucionario de aquel tiempo, y los segmentos más tradicionales, como los del sindicalismo, refractarios a las oleadas de jóvenes que interpretaban y sentían de manera diferente al peronismo y hasta la propia palabra de Perón.
Se vivía el ciclo final de la histórica “Resistencia” a la proscripción del jefe peronista. Etapa que la juventud, ya en tránsito hacia su carácter miliciano, custodiaba con la contraseña propia de “luche y vuelve”, estampada en las paredes barriales, y con las calles copadas por grandes movilizaciones.
La discordia entre la “patria peronista” y la “patria socialista” marchaba a paso raudo hacia su punto de máximo hervor. Y volaría por los aires en el acto oficial de aquel Día del Trabajo. En el imaginario de esos jóvenes habitaba un Perón hecho a la medida de sus aspiraciones revolucionarias. Inventaron un Perón que no era.
Más aún, injuriaban al de carne y hueso, el verdadero: un líder pragmático con ansias de reivindicación, empeñado en dar ante la sociedad argentina una última y remozada versión de su ideario político.
Aquel miércoles soleado del otoño de hace 47 años, Juan Domingo Perón volvería a ocupar su histórico balcón en la Casa Rosada, como en los fastos más recordados del peronismo originario.
El líder venía de sufrir en carne propia, en apenas un año y medio, más desafíos y desasosiegos que en todo su exilio de más de 17 años, la mayoría de ellos vividos en un amplio chalet de la urbanización Puerta de Hierro, en los bordes residenciales de Madrid, luego de fugaces estancias en Paraguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela y República Dominicana.
Y apenas 10 meses después del retorno, y ya por tercera vez presidente constitucional de la Argentina, elegido por el 61,85% de los votos con una participación del 84,25% del padrón (Rouquié, ob. citada) Perón tenía frente a sí la oportunidad de conmemorar el 1° de Mayo en un acto a plaza llena y a cielo abierto.
En tan breve tiempo en su tierra, el propio Perón, desde las sombras, había forzado la renuncia de su delfín, Héctor J. Cámpora, presidente durante sólo 49 días, desbordado por el clima violento que se agravó durante su gestión. No tenía el poder necesario para evitar la ruptura política en ciernes: un duelo al sol, a todo o nada.
De un lado, Montoneros y demás sectores de izquierda insurgente, como el ERP (brazo armado del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores), las FAR y las FAP, entre otras sectas combatientes. Y del otro, los sectores más duros de algunos sindicatos y bandas ultramontanas de extrema derecha, también en “estado de guerra” permanente.
Anidaba el germen de lo que luego sería la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), bandas paraestatales de sicarios cuyo jefe, José López Rega, “El Brujo”, influyente ministro del gabinete de Perón, también ordenaría asesinar en nombre de un jefe muerto, aunque en vida del líder había indicios de la decisión política de responder golpe tras golpe.
Ese día histórico de mayo, al dejar inauguradas en la Asamblea Legislativa las nonagésima novenas sesiones parlamentarias de la recuperada y frágil democracia, horas antes de la riña de consignas en la Plaza, el mismo Perón había manifestado su voluntad de presentar a consideración de los sectores democráticos lo que llamó “un modelo argentino en el que la democracia representativa debía articularse con un Consejo para el Proyecto Nacional, una suerte de Consejo Económico y social como el que había planteado Lanusse desde una visión liberal y que en el caso de Perón fue sospechado inmediatamente de ‘corporativismo’…” diría en el libro “El Presidente que no fue”, de 1997, Miguel Bonasso, periodista, escritor, dos veces diputado nacional, ex cuadro montonero, crítico del militarismo de la organización.
El Modelo Argentino, considerado el testamento político de Perón, es una de sus piezas más eruditas y elaboradas. Lo presentó con estas palabras: “Treinta años de lucha política por el país, en el pensamiento, la acción y la reflexión, me han suscitado la convicción de que nuestra Argentina necesita definir y escribir un proyecto Nacional…en consecuencia todos los sectores políticos y sociales, y todos los ciudadanos tienen el deber cívico y universal de aportar su idea”.
A las 17 horas de aquel día, la Plaza estaba repleta. Las columnas de uno y otro sector cruzaban amenazas sin disimulo. Literalmente, aquello era un polvorín.
El fundador del Movimiento no eludió el desafío de la hora. Se sacó los atuendos de estadista que había lucido al mediodía en el Parlamento y se transformó con urgencia en un gladiador intenso, herido en su orgullo, dispuesto a un duelo sin eufemismos en el barro de la política.
Las columnas de la Juventud Peronista y de Montoneros, su brazo armado, hacían oír sus berrinches. No dejaban de lastimar una y otra vez los oídos del viejo caudillo: “¿Qué pasa, qué pasa General?, está lleno de gorilas el Gobierno popular”.
Desde días antes la CGT había empapelado la Ciudad y el conurbano, territorio entonces de perpetua identidad peronista, con una consigna contraria: “¡Conformes, General!”, una aprobación explícita a los poco más de seis meses de la tercera presidencia de Juan Domingo Perón.
Acaso la consigna más atrevida de Montoneros haya sido otra, presagio del cisma final: “Rucci, traidor, saludos a Vandor”. En esa tempestuosa asamblea peronista sonó como lo que era: la admisión pública del asesinato de José Ignacio Rucci, el líder de la CGT, ocurrido apenas dos días después de la plebiscitaria victoria electoral del 23 de septiembre de 1973, que había llevado al general por última vez a conducir los destinos de la República.
Con Rucci, Montoneros había acribillado al principal aliado de Perón en el complejo universo sindical y uno de los actores clave del Pacto Social que impulsaba su jefe. Hubo coincidencia en los trascendidos políticos sobre aquella jornada trágica: “Le tiraron un muerto a Perón”.
El crimen sólo recogió una siembra esperable: el repudio y la indignación.
En los desafiantes coros montoneros, el operativo se asociaba a uno anterior (1969), de autoría no identificada, que había acabado con la vida de otro sindicalista, el también metalúrgico Augusto Timoteo Vandor.
Baleados ambos con saña, fueron gremialistas de perfiles muy distintos: Vandor había imaginado “un peronismo sin Perón” y Rucci se había asumido como el símbolo de lealtad sin reparos a su conductor.
Otro dardo envenenado de aquellos jóvenes enardecidos apuntó a la tercera esposa de Perón, que lo acompañaba en el balcón junto a López Rega, el líder metalúrgico Lorenzo Miguel, otros sindicalistas y representantes del Gobierno: “¡No rompan más las bolas, Evita hay una sola!”.
El General no lo dudó: recogió el guante y entró rápido en combate. Erguido pese a sus años y achaques, con cara de pocos amigos y mirada escrutadora, como quien apunta a su presa, bramó sin más frente a los micrófonos de la Casa Rosada:
-“No me equivoqué…en la calidad de la organización sindical que se mantuvo a través de 20 años, pese a esos estúpidos que gritan”
-”… decía que las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante veinte años”
-”…quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica y han visto caer a sus dirigentes asesinados, sin que todavía haya tronado el escarmiento”
-“…los infiltrados que trabajan de adentro, y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan desde afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero”.
Tembló la Plaza, crujió el peronismo, se conmovió el país.
De pronto, el “león herbívoro”, como el propio Perón se definía con humor por el paso de los años y el novedoso estilo compasivo de su vejez, se había asumido otra vez como un hombre áspero, que lanzaba palabras desdeñosas, unas tras otras: verdaderas admoniciones sin retorno.
Se pareció más a aquel Perón de dos décadas atrás, el de la virulenta bravata del “cinco por uno” del 31 de agosto de 1955 (“Por cada uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de los de ellos”) que al pacificador que venía a cicatrizar las heridas del alma de una Nación en pena y una sociedad demandante de justicia y, sobre todo, de paz.
Acaso tanto rencor verbal pueda explicarse por la desazón que, según crónicas de la época e interpretaciones posteriores, le causó al inspirador del justicialismo el asesinato de su amigo Rucci.
Fue el primer error histórico grave de los jóvenes díscolos, antiguos “soldados de Perón”, travestidos con esa muerte de su autoría en vulgares sicarios al mando de Mario Eduardo Firmenich, dirigente de talento escaso, que parecía jactarse de su soberbia. Apenas un cuadro de méritos desabridos, que ascendió por default a la cima de la conducción montonera. Ni entonces ni ahora parece haber comprendido los alcances sanadores que ha tenido la palabra “perdón” en la política, la historia y las vidas de las personas dignas.
Matar a Rucci fue inadmisible, aún bajo la lógica de una organización armada. Podría decirse que la tragedia devino en un yerro de naturaleza táctica: su simbolismo perjudicó más a los asesinos que a la víctima. Un pasaje de ida al terrorismo más cruel, del cual se jactaron.
El otro desacierto fue, en cambio, estratégico. Montoneros decidió disputarle el poder a Perón, en “la Plaza de Perón”, un 1° de Mayo, en el Día del Trabajador, rodeados por columnas sindicales bendecidas por el conductor de un Movimiento moldeado a su imagen y semejanza.
Infantilismo “revolucionario” y torpeza política juntos. Fracaso asegurado.
Montoneros fue a la guerra con una gomera contra un Perón que venía de lograr el triunfo popular más apabullante de la historia, rótulo que conserva hasta hoy. Que además había cautivado a la sociedad no peronista y cauterizado las heridas de antiguos rencores cruzados con el más rancio gorilismo.
El hombre que con metáforas sencillas (“Con Balbín voy a cualquier parte”) cerró una etapa de discordias entre peronistas y radicales, las grandes corrientes populares de entonces.
Perón transformó así a Ricardo Balbín, a quien había encarcelado en 1949 bajo el cargo de desacato, un “eterno perdedor”, según Rouquié, en un opositor moderado y responsable (“El que gana gobierna, y el que pierde acompaña”).
Lo reinventó a su gusto como el compañero de ruta de la reconciliación nacional. Algo que Montoneros no quería ni ambicionada. Así fue que Balbín lo honraría dos meses después, a la hora de la muerte previsible, con una frase para el bronce: “Este viejo adversario despide a un amigo”.
Los cuadros montoneros llegaron al día de su herejía crepuscular ya enamorados del terrorismo golpista del ERP, que casi cuatro meses antes del día que evocamos, el 19 de enero de 1974, con un centenar de militantes con ropas de fajina había copado la guarnición militar de Azul, un sangriento operativo rechazado por todo el arco político del país. Y que enardeció a Perón.
Tras su muerte, los jóvenes montoneros profundizaron sus contactos con el ERP, en particular con algunas operaciones de la guerrilla trotskista en el monte tucumano. Fue una cercanía ideológica entre las cúpulas que nunca tuvo su correlato en una práctica organizada ni en una fusión de fuerzas. En septiembre de 1974 Montoneros pasaría a la clandestinidad, en la cual ya actuaba el ERP, a sabiendas del daño que causaban a la frágil institucionalidad del país. Con esa decisión, abdicaban para siempre de los retazos últimos de su identidad peronista.
Aquel 1° de Mayo, mientras se sucedían las imprecaciones del viejo general, un sector de la Plaza quedó vacío, en una retirada sin gloria ante los retos de su jefe irritado: la ruptura definitiva, con tono de tragedia griega, entre sus hijos díscolos y un padre que había extraviado la paciencia. Perón se llevó esa filípica a su propia tumba, pero también cavó la fosa de la que Montoneros ya nunca más podría salir.
Un amplio sector de la juventud, que venía rumiando su desacuerdo con la conducción de Firmenich ya desde la ejecución de Rucci, formalizó esa tarde la escisión. Nacía la Juventud Peronista Lealtad, que renunciaba a la lucha armada y reconocía el liderazgo de Perón. A 47 años de aquella jornada cargada de tensión y violencia, la Historia reservó un lugar destacado a sólo uno de los antagonistas del desencuentro. Se empezaban a entreabrir las puertas de la mayor tragedia política vivida por los argentinos. Un holocausto que comenzaría el 24 de marzo de 1976.
Ya no había un Perón para evitarlo.
*Para Clarín


Schiaretti y Llaryora sueñan con una alianza electoral de la Región Centro



:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/ME36VO7BPNB3TDBMZTJ46HP7DI)
Corría el mes de abril de 1951, hace exactamente seis décadas, cuando llegó a la Argentina la ministra de Trabajo y más tarde primera ministra israelí Golda Meir

La movida diplomática por Europa del Changui Cáceres para evitar la guerra de Malvinas
El histórico dirigente del radicalismo santafesino integraba la juventud de su partido en 1982 e inició una gira por Europa para conseguir apoyo en la soberanía sobre las Islas

Los documentos confidenciales de Malvinas: así fue la operación que encendió la chispa de la guerra
Un empresario argentino fue a buscar chatarra a las Islas Georgias, en marzo de 1982. Clarín accedió a más de 170 documentos reservados que indican cómo ese viaje comercial fue utilizado por la dictadura argentina y el gobierno de Thatcher para lanzar una escalada que terminó en la guerra.

Es sin duda alguna el símbolo mismo de la democracia y a quien le debemos que hoy podamos vivir en un estado de derecho y libertad

A 45 años de la barbarie seguimos diciendo NUNCA MÁS
Hoy hace 45 años que un grupo de sangrientos forajidos militares rompieron el orden constitucional para perpetrar la más cruenta maquinaria de la muerte que la Argentina haya vivido

A 32 años de La Tablada, los misterios que nunca se develaron
Nuevo aniversario del copamiento al Regimiento de Infantería Mecánica 3. Persisten las dudas sobre la información que motorizó la acción guerrillera
Hace 37 años, las elecciones generales cerraban una etapa negra y única en la Argentina, signada por violencia, torturas, asesinatos y desapariciones. El recuerdo de un protagonista

"Changui" Cáceres: "Si Alfonsín no ganaba en 1983 no tendríamos democracia"
A 37 años del histórico triunfo de Raúl Alfonsín, Luis "Changui" Cáceres cuenta detalles de ese día trascendental para la vida institucional de la Argentina.







Los salarios crecieron un 2,9% en enero y le volvieron a ganar a la inflación







